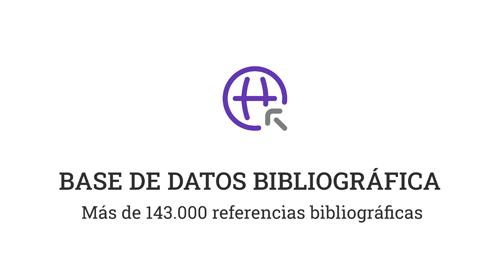Esperanza y desesperanza en un mundo loco, 4 de octubre de 2025, 12 hs.
Desde APA un saludo a todos. Agradezco esta invitación porque la esperanza es un tema que resuena en todos: en los que creen ser creyentes y en los que se creen incrédulos y esto lo digo porque todos creemos en algo y la esperanza está muy cerca de una creencia.
Hoy se inicia la procesión a Luján con el lema: caminemos con esperanza. ¿Quién puede disentir con este lema que a mi gusto está compuesto del caminemos, o sea, juntémonos para caminar, y tengamos esperanza en el futuro? Lacan mirando al futuro escribió: Triunfará la religión, y si observamos el mapa mundial vemos que la fe es hoy un síntoma de la posmodernidad que nos hizo creer que podíamos vivir sin Dios y sin Padre.
Titulé esta ponencia: Esperanza y desesperanza en un mundo loco convencida que enloquecemos en un mundo sin coordenadas claras en el cual predominan la impunidad y la injusticia.
Hoy se siguen levantando muros y las torres de Babel siguen cayendo dispersando a los hombres. Si por un lado caen las identidades por otro se refuerzan hasta los extremos ortodoxos y fundamentalistas. Entonces me pregunto: ¿será porque estamos condenados a la repetición que la esperanza es una de las virtudes teologales, un consuelo al dolor psíquico? El cristianismo nos habla de 3 virtudes: fe, esperanza y caridad, anudadas por el amor al prójimo. Sin embargo, el discurso que prevalece y que denunciamos es el discurso del odio y de la segregación.
Ayer Lemlij dijo algo interesante: no es lo mismo odio que maldad y acuerdo. El odio es también un modo de lazo social, la maldad destruye el lazo con la naturaleza y con la humanidad.
Para Kierkegaard la esperanza es “pasión por lo posible”. El psicoanálisis alerta respecto de que un exceso de esperanza se convierte en una pasión por lo imposible, o sea en un anhelo de plenitud sin límite a su goce. Lo pasional da rienda suelta al desborde de las pulsiones y por lo tanto acarrea frustración, insatisfacción y empuja al pasaje al acto que tiene dos caras violentas: el suicidio y el homicidio.
Para nosotros, más cerca de las ciencias, pasión y virtud son síntomas que nos invitan a discernir entre lo posible y lo imposible en las curas en Salud Mental.
La cura en Psicoanálisis alberga un imposible: no hay final al trabajo de lo inconsciente y la angustia del ser humano persistirá más allá de cualquier intento de controlar la ansiedad. No habrá cese para la angustia ni para la caída del sentimiento vital, éstos retornan y retornarán en los sujetos y como conflicto entre las generaciones. No hay medicamento ni dosis que anulen la angustia porque de hacerlo, eliminarían definitivamente al sujeto. Lo que quiero decir es que el anhelo de una subjetividad sin angustia nos destituye de nuestra condición de humanidad.
La vida transita por una angustia tolerable ligada a la palabra de amor.
Entonces, y esta es la paradoja, si por un lado tenemos éxito en nuestras curas, por otro bordeamos un imposible y hay algo en la cura psicoterapéutica que es imposible: no hay curación total.
La ventaja es que seguiremos teniendo trabajo ya que este imposible es la causa de la continuidad de nuestras prácticas y de nuestra herramienta fundamental: el amor de transferencia.
Ayer al escuchar las lindísimas ponencias sentí que nos movíamos como el péndulo: de la esperanza a la desesperanza, de la ilusión en un mundo mejor a la desilusión de la realidad y como saben el péndulo no se detiene. Por lo tanto, pienso que nos enferma el exceso de esperanza en un mundo paradisíaco como también nos enferma la carencia de esperanza en algo benéfico para la humanidad. Pendulamos entre la ansiedad y la depresión, entre buscar un horizonte benéfico y encontrar lo real destructivo y perjudicial.
Se están cumpliendo 100 años de que Freud escribiera Duelo y Melancolía en plena Primera Guerra Mundial, 100 años durante los cuales la barbarie y la crueldad, corroboradas durante la Segunda Guerra Mundial, nos melancolizó y nos arrebató esperanzas y utopías humanistas. Después creímos en el humanitarismo el cual también decayó cuando nos dimos cuenta que los refugiados eran encerrados en campos concentracionarios.
El mito nos dice que Pandora, al abrir la caja prohibida, dispersó los males por el mundo y solo quedó atrapada dentro la esperanza, ¿Por qué quedó encerrada la esperanza, acaso era el último mal o era el bien imposibilitado de salir? Por otra parte, ¿de cuál esperanza hablamos? Porque no hay una. La esperanza del melancólico es suicidarse para dejar de sufrir. El suicidio es un pasaje al acto que se deshace del inconsciente para habitar la esperanza de una paz sin sufrimiento. Me recuerda el título de un texto de Kant: La paz perpetua, o sea, de un imposible.
Así la melancolía que lleva a muchos jóvenes a quitarse la vida, lo hacen condenados por el sufrimiento de una imposibilidad vivenciada por cada uno como impotencia radical de alcanzar tranquilidad, alegría y de proyectar un futuro, esa impotencia desesperanzada se genera en la infancia y se vuelve acto en la adolescencia.
Si la esperanza fracasa se presentan otros consuelos: alguna toxicomanía, actuación y/o rebeldías autodestructivas, por supuesto inoperantes porque la ansiedad sigue volviendo loco al sujeto y la desesperanza sigue horadando al deseo.
Hoy la mayoría de los que se acercan a consultar traen consigo una mochila de angustia y depresión, y un estar loco en la vida social y particular. Vienen con cuerpos que hablan del dolor de existir en un mundo desquiciado.
¿Qué cambiar? Difícil pregunta porque las respuestas son disímiles, pero tienen en común un núcleo de creencia: las religiones, las ideologías, la caridad supuestamente salvadora, la magia y aun el Mal cree en el poder del no-bien. ¿Quién no guarda un anhelo de recuperar ese Dios perdido con quien soñaba sería su protector por siempre?
Freud pensaba que, en la cura analítica y también psiquiátrica, debíamos contar con la “expectativa esperanzada” de los pacientes, sin la cual las mejores medidas terapéuticas se tornaban ineficaces. Así fue como la esperanza y la confianza pasaron a formar parte de la transferencia positiva. Y acá nos topamos con otro obstáculo: ¿cuál es el límite a la esperanza y la confianza en un tratamiento del psiquismo? ¿Cuándo esa esperanza y esa confianza del paciente ponen en riesgo la cura porque forman parte de una pasión de transferencia que va en contra de ese amor transferencial indispensable para nuestras terapéuticas, pero limitado por la regla de abstinencia? Abstinencia, otra palabra religiosa que obstaculiza y lleva a la transgresión. ¿Cómo advertir cuando la transferencia al analista y/o al psiquiatra se convierten en una idolatría cuasi teologal, creyente, idealizada que vehiculiza ese anhelo de fusión con lo eterno?
Dice Lacan: “todo el mundo está loco y delira, aunque cada uno a su modo. Lacan retoma el concepto hegeliano de locura quien, a fines del siglo XVIII, describe un individuo infatuado que se basta a sí mismo sin vínculo con el espíritu del pueblo, teniendo un fin solo individualista sin responsabilidad sobre el contexto social. Basado en estas ideas escribe en Acerca de la causalidad psíquica que locura es la no implicación por el sujeto en el desorden del mundo que él mismo denuncia (p.162). Dice: si un hombre se cree rey está loco, pero igualmente loco está el rey que se cree rey debido a la infatuación que le da la ilusión de falsa y total libertad.” (p.161). Sin prohibición del incesto, sin castración y sin lazo con los otros el sujeto queda esclavo de la locura.
Pienso que los cuadros clínicos y sus síntomas son la mejor respuesta que cada sujeto encuentra ante la realidad interna y externa, ante las demandas familiares y sociales.
Quizás toda nuestra psicopatología provenga del anhelo sufriente de lo eterno y la renegación de lo efímero, de una pasión por la inmortalidad. De esta pasión padecen el tirano que domina, el corrupto que acumula más allá de lo necesario, el desalmado que tortura y supone que el dolor no le llegará como a los otros, el pedófilo que cree unirse en Uno con el infante y así no envejecer.
Entonces, voy a terminar esta presentación con tres ideas: la primera: pienso que la locura es creerse libre y exento de lo inconsciente pulsional, del trabajo de duelo, de culpa inconsciente y de la elaboración de la finitud; la segunda es que loco es creerse libre de la responsabilidad con el dolor social y tercero pienso que enloquecemos si nos creemos dueños del destino de nuestros pacientes y de los colectivos, porque cuando salimos al trabajo comunitario sin conocer a quien nos dirigimos, lo hacemos desde nuestra omnipotencia. Salir al ruedo del trabajo comunitario es mezclarse, es un mestizaje con los otros, es salirse de lo que somos y vivenciar lo que son los otros en sus alegrías y en sus desventuras.
Vivimos un mundo y una época enloquecedora porque nuestras coordenadas socio-culturales y políticas se mueven caóticamente; este caos es lo Real sin ley ni orden pacificantes. Entonces, si de las entrañas de ese torbellino caótico no sale algo benéfico para la humanidad por lo menos estemos allí para ayudar a nuestros pacientes y poder desbaratar las estrategias de las imposturas epistémicas y biopolíticas.
En su seminario 22 RSI Lacan dice que la esperanza es siempre a corto plazo; lo que hemos ganado en alguna parte seguro que es a expensas de otra cosa. O sea, no hay ganancia sin pérdida y por mí parte agrego: la pérdida nos hace ganar otra cosa, y nuestros pacientes agradecen esta posición ética que entonces no cree en la salvación eterna sino en las acciones concretas.
Busquemos el enigma de la esperanza, su dilema, su paradoja.
Muchas gracias
Mirta Goldstein, presidente APA